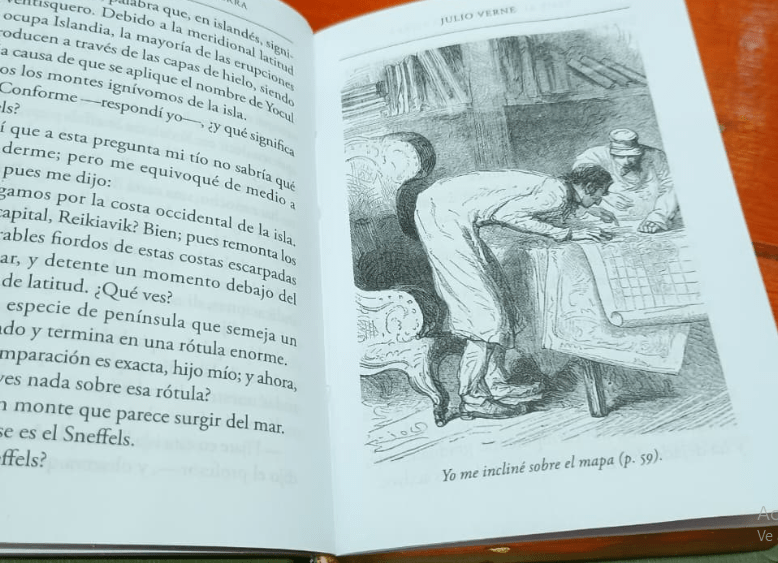
POR FABIÁN ARIEL GEMELOTTI
Me dice un amigo que mi último capítulo fue ficción y pasé de ensayo a ficción. Tiene razón, pero yo tengo mis razones.
María quiere conocer al hombre de la cueva. Pero hace unos días no ve a Ignacio que ya no la llama y su Ignacio solamente puede conducirla hacia ese lugar. María está desconcertada.
Ignacio no quiere verla piensa María.
El padre de María es un adicto a la única red social que persiste en 2047 como archivo curatorial. La juventud no se interesa en esas cosas hace una década y solamente los ancianos y cuarentones Z usan ese soporte de interactuar a lo antiguo.
El padre de María leyó un solo libro en su vida y lo tiene escondido en una caja de metal. María quiere ese libro, y quizás su padre sepa algo del hombre de la cueva.
– Padre, ¿sabes algo del hombre de la cueva?
El padre saca la vista de su computadora antigua y mira a María.
– El hombre de la cueva es un anciano de 90 años. Creo que nació en 1957, pero yo no tengo memoria suficiente para recordar. Vive en una cueva y se alimenta de frutos y animales que andan por ese lugar.
María se va a camimar por la avenidas de la ciudad. Extraña a Ignacio y el muchacho no la llama. «¿No la amará más?», piensa María.
Lo que no sabe María es que Ignacio no es que no la ame más sino que está con una chica de su clase y tiene prohibido vincularse con prostitutas virtuales.
El futuro es una incógnita que podemos filosofar a diario. Imaginamos un futuro distópico en un mundo roto y cobarde. Quizás sea como estoy escribiendo en estas últimas partes de esta serie de ensayos sobre generaciones.
Me pregunto, ¿por qué vamos derecho a una distopía o yo estoy equivocado?
María se detiene frente a una vidriera de un negocio. Ve un computador moderno y ve imágenes: unos jóvenes se acarician en un parque. Y ahí ve el rostro de Ignacio. Entra al local y pregunta qué son esas imágenes y la vendedora le dice que son imágenes de un parque en los barrios privados de Rosario.
María se agarra la cabeza y se pone a llorar.
